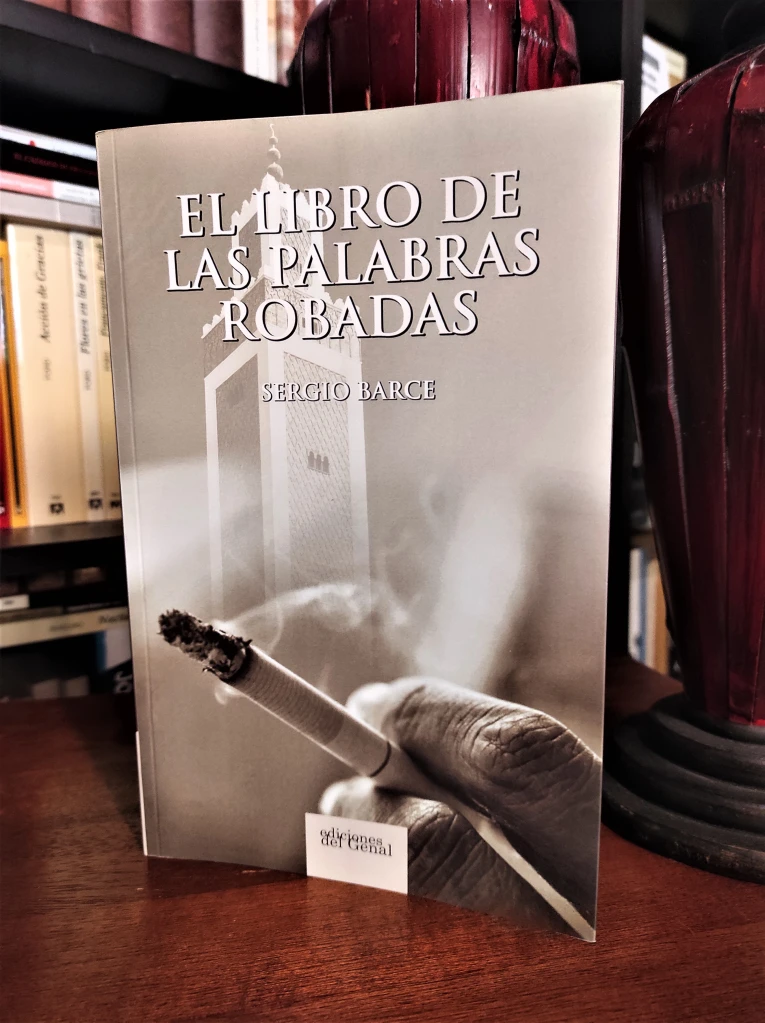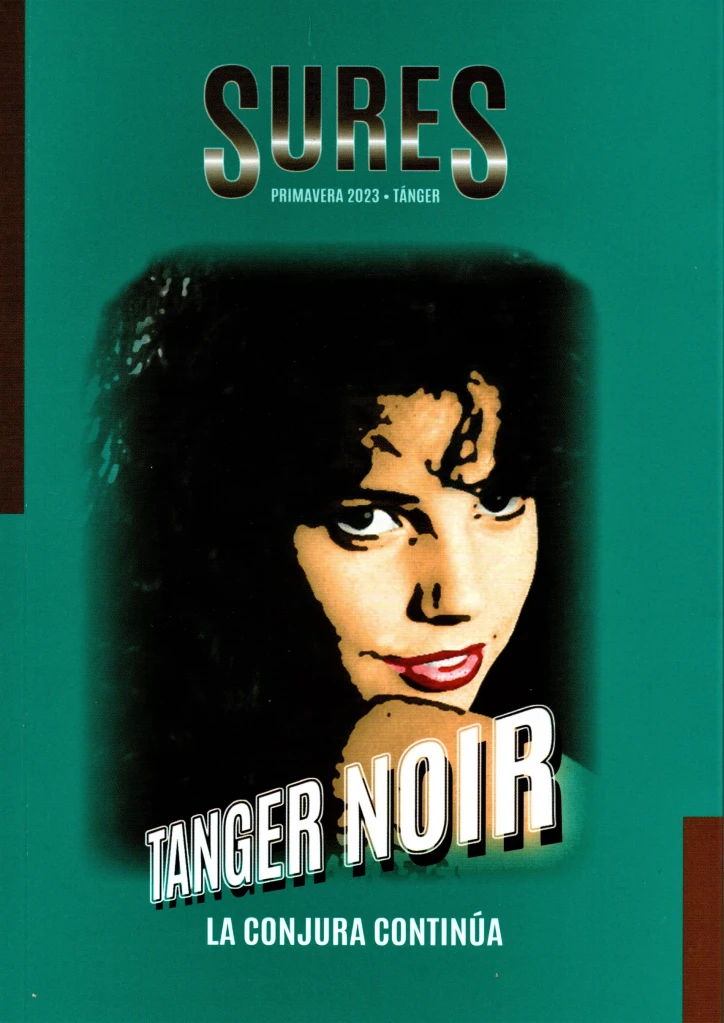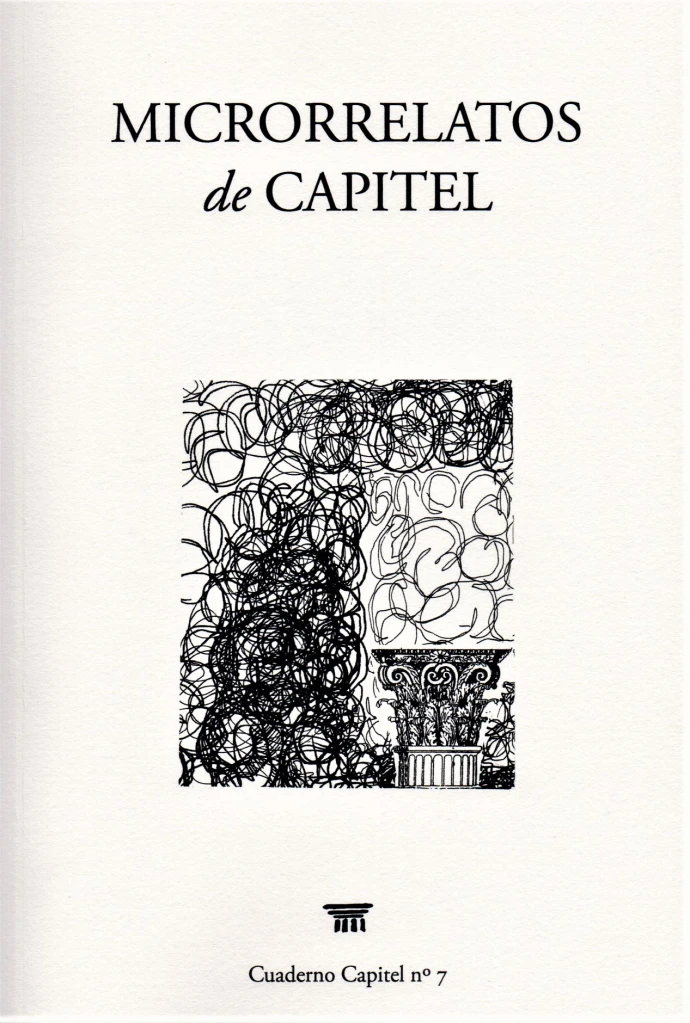El óleo cuelga sobre una pared en blanco. Su autora, Consuelo Hernández, anuncia que en próximas fechas se expondrá en el Instituto Cervantes de Tánger, donde tal vez con toda lógica deba estar, a unos diez kilómetros de cabo Malabata. Observo esta hermosa pintura, y concluyo que sólo puede nacer de una artista especial y brillante. Consuelo lo es. No es un gran descubrimiento por mi parte, pero lo consigno. Y, sin dejar de admirar esta obra, imagino que esas tres mujeres inanimadas se encuentran en este preciso instante justo allí, en Malabata, en esa misma actitud que muestran en el cuadro, y también imagino que me encuentro cerca de ellas. Estoy en el lugar que ocupó la pintora para plasmarlas, tal vez tomándome un té hirviendo que sorbo ruidosamente.

Apenas las escucho, hablan en voz baja, pero en seguida deduzco que estoy frente a tres generaciones de una misma familia. La abuela me da la espalda, su hija está sentada a la izquierda y su nieta es la joven que permanece en pie. Intuyo que el abuelo ha fallecido no hace mucho. La nieta parece la más afectada, sin levantar la cabeza, pensativa y entristecida. Su madre recuerda los días en los que su padre venía hasta ese mismo lugar para sentarse frente al mar, perder la vista y entregarse al silencio. Parece que era su rincón favorito, al que venía una vez a la semana. La nieta solía acompañarlo de pequeña. Ahora se lamenta de no haber mantenido esa tradición en los últimos tiempos. Oigo a la madre reprochárselo, preguntándose por qué habría dejado de hacerlo, como si supiera algo que la avergonzara. La abuela tercia sin éxito, y no puede evitar que la mujer le echa en cara a su nieta que la han visto últimamente en el mirador de los perezosos hablando con ese muchacho tanyaui de la serrería. La abuela suelta una risita cuando oye la respuesta: se excusa diciendo que no sabe por qué iba a verlo, que el muchacho la había enredado con palabras que ella no comprendía. Sigo observándolas. Creo que la anciana es la más sensata de las tres. Y vuelvo a escuchar su risa reprimida antes de ordenar a su hija que se calle; luego, le dice a su nieta, a la que llama mi pequeña Hanan, que todo está bien, que lo hecho, hecho está, y que el abuelo Ahmed era feliz viéndola feliz. Y que ella, cuando fue joven, también se dejó enredar por las palabras de su abuelo. Descubro unas lágrimas cayendo por las mejillas de la joven, mientras su madre mueve la cabeza de un lado a otro con resignación. Durante unos minutos, permanecen en silencio. Sin la compañía de Ahmed, el tiempo que me queda de vida ya no tiene sentido para mí, sentencia la abuela. Las tres sin moverse, como paralizadas por esa frase lapidaria. Y entonces me doy cuenta de que el día, que había amanecido con un sol resplandeciente, se ha tornado gris, el cielo raso ha perdido el celeste habitual, el mar como de plomo, incluso las tres mujeres parecen embozadas por ese mismo tono de ausencia, por la ausencia de Ahmed. Sólo la tierra rojiza mantiene su color vivo y palpitante, como si cabo Malabata se resistiera a las inclemencias de todo tipo. Es una imagen de una tristeza solemne y profunda. Imagino a Consuelo en su estudio de pintura, acercando el pincel para dar un último retoque al hiyab de la pequeña Hanan y dar un paso atrás para revisar el resultado. Ahora sí, dice.
Sergio Barce, septiembre 2021